Un Mensaje Para Grethel por Ahmel Echevarría Peré
by Sampsonia Way / October 1, 2013 / 2 Comments
Nos conocimos en la Cinemateca. Habíamos hecho un viaje en el mismo ómnibus viendo la ciudad tras la ventanilla y sin haber intentado ninguna charla. Al menos yo la miraba sin que ella se diera cuenta. Marqué en la cola, ella detrás de mí, luego una sonrisa y otros diez minutos de espera para comprar la papeleta. Solo tenía cuatro monedas de veinte centavos y un peso en el bolsillo, lo supe en el momento de pagar. Había dejado la billetera en mi casa.
Volví a revisar los bolsillos de mi pantalón: las llaves, un peso, monedas y el boletín del pago del ómnibus. No llevaba nada más. El empleado estaba impaciente por la demora conmigo, la fila se iba alargando y protestó.
Maldije.
—Dos, por favor —dijo al empleado de la taquilla y se volvió hacia mí—. Hoy me toca pagar. ¿Lo olvidaste?
Hizo un guiño. Intenté seguir con su juego pero no pude responder.
Sonrió.
Le agradecí.
El empleado murmuró algo.
Entramos.
Desde mi butaca la vi elegir un asiento varias filas más allá de la mía. Se puso unos audífonos. Estuvo escuchando su discman hasta que apagaron las luces. Nadie se sentó a su lado.
Salí al lobby antes de que aparecieran los créditos finales. Me sentía ridículo. En el camino al salón de proyecciones sólo le dije un estúpido “muchas gracias”. Necesitaba verla, disculparme, inventarle cualquier historia y así parecer menos tonto. Aquella preocupación bastó para que apenas le prestara atención a la película.
No tuve tiempo de inventar una justificación, no demoró en salir. Caminé hasta ella: “Disculpa, ni siquiera sé tu nombre y estoy en deuda contigo”.
Le propuse volver a encontrarnos. Rió. Se encargó de recordarme que no tendría sentido una nueva cita si olvidaba otra vez la billetera.
—Tenerla en el bolsillo no me servirá de mucho. ¿Tienes un bolígrafo?
Y le anoté mi teléfono en el reverso del boletín que todavía llevaba en mi bolsillo.
Buscó en su cartera, de su agenda arrancó una hoja. Escribió algo.
—Cuando llames, di que es para mí y deja el recado, no me gusta molestar.
Además del número del teléfono de una vecina, Grethel me había dado su e-mail.
Ella no tenía teléfono en su casa y yo solo podía revisar mi correo dos veces a la semana en una sala de navegación para escritores y artistas. Para colmo, íbamos en sentido opuesto.
Estaba apurada. Se disculpó. Grethel visitaría a una tal Patricia y no podía deshacer sus planes. La noche prometía. Nadie como yo para verse frente a tantos contratiempos. He llevado la cuenta. La lista es interminable.
Decidí acompañarla a su parada. Corrimos, el ómnibus estaba por marcharse. En medio de la carrera le pregunté si podíamos vernos al día siguiente y le propuse encontrarnos en la Cinemateca a las ocho de la noche. Grethel, antes de tomar el autobús, buscó en su cartera, sacó un billete de veinte pesos y dijo: “Toma, para vernos mañana primero necesitas llegar a tu casa”.
Había conocido a una mujer y en menos de cinco horas le debía dinero. Supuse que las piezas de mi almanaque perpetuo estaban por volver a cambiar. ¿Era una buena señal? Creo que necesito contratiempos para saber que algo va a marchar bien. Si no es así, de nada vale gastar energías.
Nos volvimos a encontrar en la Cinemateca. No aceptó que le devolviera el dinero, pero sí hacerme la visita.
El encuentro en la Cinemateca no fue la última cita.
Llevábamos poco más de diez meses moviéndonos de un rincón a otro de la ciudad. Teatros, cines, museos, el muro del litoral, visitas a los amigos de ambos, fiestas, incluso una vez la acompañé a una iglesia y, además, le tenía prometido ir con ella a una consulta médica de la cual apenas quiso hablarme.
No nos iba mal y quería proponerle que se mudara a mi apartamento. Si no funcionaba, ella regresaría a su casa.
Sé que necesito tiempo, tranquilidad y espacio para mis proyectos. Quería escribir, hacer fotos, dibujar. Era demasiado pero estaba eufórico. Más que tener ganas de salir a conquistar mujeres, prefería compartir mi euforia y mi espacio con Grethel.
Supongo que conocerla fue como ganar el billete de la suerte.
Pero ya no estamos a mano.
Le escribí una nota. Era un mensaje breve, sin embargo, necesité toda la madrugada para redactar media página. Café, música, escribir, tachar párrafos enteros, volver a tomar café, parado en mi balcón de cara a una ciudad dormida.
Repetí el ciclo hasta el agotamiento. Conseguí terminar la nota a ras del amanecer.
albahaca_75@yahoo.es
Quizá su buzón de correos sea el único lugar posible para un nuevo encuentro.
La última vez que estuvimos de cara cada uno contra el cuerpo del otro fue en mi apartamento. Llegó casi al mediodía. Vestía de sport, el pelo recogido en dos coletas, sus ojazos negros más encendidos que nunca, una mochila y dos bolsas repletas. El día anterior llamó en la tarde:
“Tengo el sábado libre, me gustaría pasar por tu casa. ¿Dejarás de trabajar al menos un día?”
Estaba obsesionado con la escritura de unos textos que apenas se alejaban de la estructura de un diario, y con una serie de temperas de la que sólo tenía los bocetos para un par de obras. Me sentía en estado de gracia, pasaba más tiempo de lo acostumbrado frente a mi computadora, el bloc de notas o el cuaderno donde dibujaba los bocetos. Pero realmente estaba agotado y acepté la propuesta de Grethel. Un sábado junto a ella me serviría para descansar. Nada de libros, nada de ordenadores, pinceles y tempera. Tal vez solo tomaría algunos apuntes.
Le dije que sí.
Luego me preguntó si también le regalaría el domingo.
“No podré decirte no, eres la mujer más terrible del mundo. Por cierto, ¿en esta semana no íbamos a ir a tu consulta?”
“Necesito hablar contigo. Es muy importante.”
No nos iba mal y pensé que la conversación sería para proponerme vivir juntos.
“Llevaré comida y cervezas. El sábado será un día especial y quiero celebrarlo.”
- Ahmel Echevarría Peré

- Narrador, fotógrafo, editor, webmaster de Vercuba y Centronelio.
- Es Licenciado en Ingeniería Mecánica de la Universidad ISPJAE de La Habana.
Ha publicado los volúmenes de narrativa Inventario (Unión, 2007), Esquirlas (Letras Cubanas, 2006) y Días de Entrenamiento (FRA, Praga, República Checa, 2012). - Leer más…
Para Grethel, el sábado sería un día especial y su propuesta me tomaba por sorpresa. Estaba ante otro contratiempo, había olvidado algo. Tengo una memoria pésima para las fechas, nombres. Grethel lo sabe. Estaba convencido de no haber pasado por alto el día de su cumpleaños. Faltaba una semana.
A Grethel le bastó mi silencio.
“No te preocupes, pero no sé si a partir de ahora deba obligarte a recordar a punta de pistola cualquier detalle o acostumbrarme a tu mala memoria.”
“¿Nunca te dije que gané el premio gordo cuando te conocí?”
“Cientos de veces, pero eso no basta, quisiera escuchar algo más.”
No me atreví a preguntarle qué había olvidado. Volví a pedirle disculpas y dijo: “Ya se me pasará la molestia. Me he vuelto una chica tonta, cursi, tal vez por culpa de mi colección de música.”
Para Grethel, tener a mano sus grabaciones podía resultar verdaderamente peligroso. Según ella, su colección de discos de blues, boleros y feeling era una mezcla tan letal como el cáncer. Ponía los discos y buena parte de las veces terminaba deprimida y sin ánimos para hacer nada, salvo volver a escucharlos. Una y otra vez. Hasta el dolor.
“Regálalos o tíralos a la basura, pero deshazte de ellos, por favor.”
“Ya no hay remedio. Se llama metástasis, también me volví una chica tonta adicta a esos discos.”
La interrumpí.
Le dije que había enloquecido.
Su respuesta demoró.
“No me hagas caso. Por cierto, vamos a celebrar el sábado nuestros once meses de relación y lo haremos en grande, lo merecemos. Te prometo que no acabará como la última vez que lo hicimos.”
Tenía razón. Aquella fue una pésima celebración, Grethel llegó a mi apartamento quejándose de unas punzadas en el seno. No disminuyeron al anochecer. Le propuse acompañarla al hospital y dijo que no era nada. Insistí, perdió el control. Discutimos. Quisimos celebrar, pero el día terminó con una pelea. La dejé sola en la habitación con su colección de música. Me fui al estudio. Encendí la computadora e intenté trabajar en mi Cuaderno de Altahabana.
No podía concentrarme. Probé con los pinceles y la tempera. Dejé todo y decidí preparar café, tal vez la infusión serviría para calmarnos y hacer las paces.
Después de llevarle una taza de café, me senté en la cama. No dejaba de mirar a Grethel. Estaba acostada, desnuda, el pelo revuelto y los ojos enrojecidos por las lágrimas. Cuando no estamos revolcándonos la imagino como un juguete. Un juguete tierno.
No podía dejar de mirarla, tenía la sospecha de que Grethel era lo mejor que me había pasado en años.
Se lo dije.
Un gran error.
Grethel se levantó, se cubrió con la sábana.
Fui hacia ella.
—Suéltame.
—¿Qué pasa?
—Supongo que me ha molestado tu sospecha… No es lo que quisiera escuchar pero es algo. Al menos es algo. Me confundes… Estoy confundida y no sé qué hacer. Para colmo, tengo este maldito dolor.
Traté de acariciarla.
Me rechazó.
—¿Por qué no vamos a ver a un médico?
—No es nada. ¿Sabes?, tengo miedo. No sé qué pudieran decirme en la consulta.
—¿Pero qué tienes?
—Supongo que le temo a las palabras… Tampoco sé si hubiera preferido escuchar una frase tan tonta como un “te amo”. ¿Te parece una frase tonta? Sin embargo, me hubiera gustado escucharla. Te podré parecer tonta o cursi, no me importa, no soy para nada moderna.
—Lo mezclas todo.
Le pregunté si alguna vez intentó decirle a alguien que lo amaba.
Se enjugó las lágrimas y respondió que necesitaba descansar.
Grethel: un modelo para armar. En cada encuentro tenía entre mis manos una pieza nueva. Yo buscaba dónde ponerla. Quería tener todas las piezas. Quería unirlas.
—Suéltame.
Salió de la habitación y fue al baño.
¿En nuestro país es imposible decir “te amo”? Nadie nunca me lo ha dicho. Y en aquella conversación telefónica se lo comenté a Grethel: “Aquí nadie es capaz de decir “te amo”, nadie lo dice. ¿Acaso no podemos decirlo…? No he averiguado la causa.”
Y en su llamada me volvía a recordar que no era una chica moderna y que yo le debía una frase.
“Te quedaste callado. No me hagas caso… Por Dios, di algo.”
“¿Alguna vez te preguntaste por qué en este país nadie puede decir “te amo”? Deberíamos encontrar la respuesta. ¿Me ayudarás?”
“Supongo que también necesito saberlo.”
Nos despedimos.
Antes de colgar dijo que le haría bien encontrarnos:
“Fíjate si soy tonta que siempre termino perdonando tu mala memoria.”
Luego de la llamada de Grethel salí a la calle. Gasté la mitad del dinero que debía administrar para todo el mes. Regresé con vegetales, frutas, una botella de vino, queso y jamón. Todo por ella, salvo la mitad del queso y el pedazo de jamón.
Sólo faltaba su llegada.
Tendríamos un pequeño festín.
Cuando abrí la puerta, sonrió. Pidió ayuda. Cargaba dos pesadas bolsas y una mochila. Sudaba. Nunca la había visto peinada con aquellas coletas.
En el suelo puse las bolsas y la mochila. Tomé sus manos. La miré.
—¿Qué haces? —dijo.
La besé. Largo, profundo. Y también besé su barbilla, los senos. Con un gesto suave intentó detenerme.
—¿Te duele?
—Casi nada, pero estoy sucia.
Seguí.
—Alguien nos puede ver —suavemente quitó de mi boca un pequeño crucifijo y parte de la cadenita de oro de la cual colgaba.
Entramos.
Grethel fue al baño y yo a la cocina. Desempaqué. Mientras se bañaba le pregunté si había ido al médico y dijo que venía dispuesta a pasar varios días conmigo: “Por eso compré comida y cervezas, traje también un poco de música.”
Abrí su mochila y crucé los dedos. Revisé, dentro estaba el estuche con sus discos preferidos.
—¿Te olvidarás de tus proyectos al menos este fin de semana?
Cumplíamos once meses y la compra de Grethel parecía haber sido hecha para festejar un verdadero aniversario. Pensé decírselo pero decidí callarme.
Escuchaba caer el agua de la ducha mientras cortaba el queso y el jamón. Grethel cantaba. Terminé de preparar el plato con galletas, aceitunas y serví dos copas de tinto.
Abrí la puerta del baño, Grethel comenzaba a enjabonarse. Aparté las coletas.
—Te tengo una sorpresa —besé su cuello y le mordí suavemente una oreja—. Por cierto, ¿no teníamos que hablar?
—Hoy vamos a celebrar.
Llevé todo a la sala. Sobre un mantel en el suelo acomodé los platos, copas, la botella de vino y dos varillas de incienso.
Encendí la TV. Había comenzado el noticiario —éste era una verdadera clase magistral: pura acción desde principio a fin, digresiones entre cada escena, dos historias que se cuentan al unísono y sólo una viaja en las ondas hertzianas. Un inmenso iceberg disparado con precisión desde el cañón de rayos catódicos.
Grethel salió del baño. Olía a violetas y el mundo prometía estar en uno de sus peores momentos. Se sentó a mi lado. La conductora comenzó a hablar sobre las elecciones nacionales y Grethel quiso zafarse las coletas.
—Quédate así. Luces como una adolescente, pareces tener quince años.
—¿Tan joven?
Y volví a besarla.
Mi corazón estaba a punto de colapsar y ella tenía las mejillas encendidas. Puse su mano en mi pecho, ella puso la mía en el suyo, en sus labios. Mordió suavemente mis dedos, me abrazó. En voz muy baja dijo: “Entonces seré una chiquilla”.
Se arregló las coletas y comenzó a besarme las mejillas, el cuello, los labios.
Cogí un trozo de jamón y otro de queso. Una mordida para ambos.
- El Escritor Habla
- Entrevista por Leopoldo Luis
- “ Lo que nos caracteriza es la dispersión, la no unidad temática, la aparente diversidad de estilos, la apatía, la fragmentación. Creo que no es interés de casi nadie hacer el “gran libro”.
- ”
Grethel se paró frente a mí y de espaldas al televisor. La fui desnudando despacio. Primero el pulóver, muy despacio. Y besé su ombligo, el vientre, los senos, un leve suspiro al rozar su cuello con mis labios. La desnudaba, despacio. Y fui bajando el pantalón de su mono deportivo hasta dejar sus piernas al descubierto. Toda la piel se erizaba con el roce de mis dedos. Miraba su rostro, el cuerpo. Quedaba sólo una prenda de encaje. Negra. Breve. Puse mis dedos en el elástico, despacio, observando cada detalle de su cuerpo, con mucho cuidado, tal como aquel equipo de rescate que sacaba, entre los escombros, varios cuerpos aplastados y algunos sobrevivientes. Eran imágenes de un terremoto. Indonesia, 8.7 grados en la Escala Richter. La ciudad estaba bajo los escombros. Una sacudida violenta la de Grethel. Me quitó el pulóver, se montó sobre mí y dejó de parecer la adolescente juguete tierno. Nada más alejado de una chiquilla. Basta tomar todas sus piezas, las cambias de lugar y tendrás otra Grethel.
Comencé a hincarla con mi pene. Duro, por debajo de la mezclilla de mi short. Y me miraba. Sonreía, leve. Besé sus labios, los senos. Y alcancé las copas.
—Gracias, caballero.
Movía la cintura suavemente, al oído me dijo: “¿De verdad te gustaría hacerlo con una adolescente?”
Sonreí. Brindamos.
Una pieza más para seguir completando el nuevo modelo Grethel.
El incienso ardía. Los vidrios chasquearon y una columna de humo negro y llamas envolvió a un jeep de la armada norteamericana. Era un amasijo de tripas, sangre, tela y carne quemada entre los hierros del todoterreno. Varios soldados del ejército de ocupación habían muerto. ¿Un disparo del ejército de resistencia iraquí o una mina en medio del camino? Grethel tragó la mitad del vino y dejó la copa en el suelo. No me interesó saber la respuesta.
Me quitó el short. Metió los dedos en mi copa.
—¿Dónde está el mando del televisor? —dijo.
Se lo alcancé. Alzó el volumen.
—Si quieres, úsalo conmigo.
Y volvió a mojar los dedos en mi vino. Grethel dibujaba círculos húmedos en mi pene. Yo intentaba acariciarla, meter mis dedos dentro de ella. Pero esquivaba mis manos. Tenía su lengua en la punta de mi falo. Me miraba. Sonreía. Hizo un guiño. La dejé hacer.
Suavemente me obligó a acostarme boca arriba. Se puso de pie, quedé entre sus piernas. Y señaló el control remoto. Se lo di. Suavemente metió uno de los extremos del mando a distancia en su vagina. Lo movía despacio. Una y otra vez. Y cambió el mando a distancia por mi pene cuando se acomodó sobre mí.
A ratos le hincaba sus nalgas con mis uñas, le apretaba el cuello, y la pellizcaba, suave, en la punta de los senos, más duro alrededor de la cintura. Grethel tomó mis brazos por ambas muñecas, se apoyó sobre ellas y quedé a la deriva.
Supe de Grethel cuando soltó mis manos y se detuvo. La conductora del noticiario leería una nota de prensa sobre la muerte del Papa. Yo había encendido el televisor bastante tarde y no habíamos escuchado los titulares del noticiario. Hasta ese momento sólo estábamos enterados del grave estado de salud de Juan Pablo II.
Quise decirle algo y puso sus dedos en mis labios. Nos sentamos en el sofá.
Alcé un poco más el volumen, llevaba días siguiendo la salud de Karol y por momentos pensaba que volvería a salirse con la suya. Pero no. Septicemia y colapso cardio-pulmonar irreversible. En mayo del 81 el Papa sobrevivió a varios disparos, sin embargo esta vez los gérmenes, el corazón y los pulmones le jugaron una mala pasada.
Yo miraba a Grethel y ella a la conductora.
La voz en off daba detalles de la muerte del Papa: “Karol Wojtyla, nacido en Wadowice, Polonia, el 18 de mayo de 1920, residente en la Ciudad del Vaticano, ha fallecido a las 21:37 horas del día 2 de abril de 2005 en su apartamento del Palacio Apostólico Vaticano”.
El cañón de rayos catódicos disparaba imágenes de fieles agrupados en la Plaza de San Pedro. Algunos rezaban, otros lloraban, la mayoría simplemente esperaba. El reportaje terminó con fragmentos de archivo de la visita del Papa a nuestro país.
Grethel se había cruzado de brazos. Ya no miraba la TV. Quise hacer algo, pero sólo atiné a tomar el mando del televisor. No pude articular nada porque la vi subir los pies al sofá, porque rodeó sus piernas con los brazos hasta hacerse un ovillo y porque finalmente apoyó el mentón sobre las rodillas.
Intenté tomar una de sus manos.
—Déjame, por favor —dijo.
Sin embargo, no hizo resistencia. Quise abrazarla pero esta vez me esquivó y recogió su pulóver.
Se levantó. Comenzó a vestirse camino al baño.
Sólo bajé el volumen, me interesaba saber cómo elegirían al nuevo Papa y quiénes serían los candidatos.
Mientras Grethel se lavaba le propuse acostarnos. Un calmante y varias horas de sueño le servirían para recuperarse. Pero hizo un gesto de negación. Entonces fui al baño. Esta vez pude abrazarla, sin embargo sentía que entre mis brazos no había nada. Se enjugó las lágrimas, se dio un trago largo y dijo: “Disculpa, me voy para mi casa”.
—Quédate. ¿No teníamos una conversación pendiente?
—Será mejor que me vaya.
Se zafó de mi abrazo. Apenas hice resistencia y fui a la sala.
La conductora comenzó a leer una nota oficial acerca de los días de duelo. Me vestí y decidí acomodarme para no perder ningún detalle. El Ministro de Relaciones Exteriores hacía declaraciones a la prensa.
Demasiado revuelo.
Y llamé a Grethel.
—Debes ver esto.
El Cardenal apareció en el noticiario. Harían una homilía.
—¿Qué te parece? —dije—. El Cardenal está en el noticiario.
—Ya no sé qué debo creer.
De su mochila sacó el estuche con los discos.
—Vendré el lunes, hablaremos con calma.
Estuve a punto de maldecir la muerte de Karol, de tirar el mando a distancia contra la pantalla y hacer que al mismo tiempo volaran en pedazos el Cardenal, el Ministro de Relaciones Exteriores y la conductora. Parecía una conspiración contra mí. Estaba agotado. Si había decidido dejar a un lado mis proyectos era para descansar y estar junto a Grethel. Y ella decidía irse. Sin más explicaciones.
En la pantalla repetían la nota oficial acompañada de imágenes de archivo de la visita del Papa a nuestro país, aquella visita donde pidió que Cuba se abriera al mundo y a la vez el mundo hiciera lo mismo con Cuba. Frente a mí, Juan Pablo II reunido con miles de feligreses en la antigua Plaza Cívica. Desde una gran reproducción, colgada en la fachada de la Biblioteca Nacional, un Cristo inmenso bendecía a la Plaza, a todos los devotos, centenares de curiosos, políticos, agentes de seguridad y también a la silueta del rostro del Che —vigas de acero dobladas que reproducían, a manera de simples trazos, aquella famosa foto del guerrillero tomada por Korda—, empotrada en la pared frontal del edificio del Ministerio del Interior. Todo llegaba en ráfagas desde el cañón de rayos catódicos y pensé que habían hecho diana en mi Grethel.
Dispararon y tampoco salí ileso.
—Está bien, vete. Llévate tus discos.
Abrí la puerta.
—Quiero dejártelos. Vendré el lunes.
Nos despedimos.
Cerré.
Tenía mucha comida y alcohol para todo el fin de semana. Revisé mi libreta de teléfonos, elegí el número de una amiga pero en mitad de la conversación inventé un pretexto para colgar. No tenía ánimos.
Busqué la botella de vino, los discos, encendí el ordenador y mi equipo de audio.
Fui bebiendo la colección de música poco a poco.
Luego de la ida de Grethel estuve al tanto del timbre del teléfono. Una larga y estresante espera en la que no quise marcar el número de su vecina. Una terrible espera. Apenas podía leer media página sin que fuera necesario volver al inicio de algún párrafo.
Pude sentarme y abrir el Cuaderno de Altahabana veinte días después. Releía las fechas y notas cuando recibí una llamada. Era Patricia, la amiga de Grethel. Le contesté que estaba solo y llevaba más de dos semanas sin ver a su amiga: “Tal vez Grethel esté en casa de sus padres”.
“Ahmel, ella no quería que lo supieras. Está ingresada.”
Anoté el número de la sala y la cama del hospital. Le habían descubierto un tumor en un seno. Las piezas de mi almanaque perpetuo volverían a cambiar.
Estaba acostada. Al entrar en la habitación no pude evitar mirarle el busto. Grethel no quería hablar, tampoco mirarme. A ratos contraía el rostro.
—Es la quimioterapia —dijo Patricia y se levantó para saludarme.
Me sentía ridículo. Quería hablarle pero estaba anulado. Me debatía entre saludar a Grethel o decirle alguna frase que sirviera de consuelo. Solo conseguí parecer más torpe. Tomé la mano de Grethel, besé su frente. Después de saludar a Patricia tropecé con el sillón donde había estado sentada.
Miré al rostro de Grethel. Y a sus brazos: un manchón violáceo alrededor de los pinchazos. Y a su busto: un único seno bajo la tela de la sábana.
Grethel se levantó.
—¿Me disculpan? —dijo—. Necesito ir al baño.
Tan pronto Grethel cerró la puerta del baño, con un gesto le pedí a Patricia salir al balcón.
—Tiene cáncer y displasia —dijo—. Demoró en venir al médico.
—¿Y después de los sueros?
Se encogió de hombros: “¿Qué quieres que te diga? Supongo que esperar”.
Regresé a la sala.
Grethel se volvió hacia mí. Quise tomarle la mano.
—No digas nada. Sabes que le temo a las palabras. Cualquier cosa que decidas estará bien.
Todavía faltaban quince minutos para que acabara la visita, pero me despedí de Patricia, de Grethel.
Me fui.
En mi segunda visita Grethel pidió que no volviera. Prefería estar en compañía de Patricia o a solas. Su amiga me mantendría al tanto, me mandaría un aviso tan pronto le dieran el alta.
Y recibí la llamada.
Quedamos en vernos en su apartamento. Fue difícil elegir un regalo. Deseché llevarle un ramo de flores o un cake, me decidí por unos discos: una selección de música brasilera, Maria Callas y la Piaf.
Me esperaba. Estaba vestida con la misma ropa deportiva que llevaba en su última visita a mi casa. Grethel cubría su cabeza rapada con un pañuelo. Sonrió. También debo haber sonreído porque me abrazó, lo hizo fuerte y la apreté contra mí.
—Una vez te dije que no soy para nada moderna. ¿Ves?, lloro como una tonta y todo por culpa de esa maldita música.
—Es letal, ahora lo sé.
—Pura metástasis —sonrió—. No puedo hacer otra cosa que seguir escuchándola.
Y le enseñé mi regalo.
Leía los créditos. Cada disco la hacía sonreír. Nunca imaginé a Grethel como una gran melómana. Parecía escuchar la música de cada canción, las letras, incluso con sólo leer las portadas de los discos parecía estar junto a la Callas y la Piaf en la sala de aquella casa.
—Terminarás matándome —dijo.
Y reímos. Y nuestras manos se tocaron. Y volvimos a estar cerca. Demasiado.
Tenía su rostro, el aliento, el sonido de su respiración a nada de distancia. Aliento. Transpiración. Un suave perfume de violetas. El ligero sabor salado de mi sudor. Grethel le dio una zancadilla a la puerta y me rodeó con sus manos.
Tiramos los discos sobre una butaca.
¿Ella?: a horcajadas sobre mí. ¿Yo?: contra la pared.
Labios, cuello, saliva, mi sudor, aroma de violetas. Grethel trataba de sacarme el pulóver. Yo tampoco podía desvestirla usando sólo una mano. Y nos dejamos caer en el sofá. Entonces intenté quitarle el pulóver —sin habérmelo propuesto, el pañuelo que cubría su cabeza se enredó en el pulóver y cayó al suelo; quedó al descubierto el blanquísimo cuero cabelludo.
Nos miramos. Se fue ladeando. Se arregló el pañuelo y cubrió su pecho con los brazos.
Decidió vestirse. Recogió el pulóver y se paró frente a mí. No ocultó su busto.
Caminé hasta la butaca donde estaban los discos. Los tomé. Conocía al detalle los créditos de las portadas, sin embargo no alcanzaba entender lo que leía.
—¿Quieres que ponga alguno? —dije.
—Tal vez la Piaf. ¿La vie en rose?
La miré. Pidió disculpas. Tomé sus manos y le dejé los discos. Nos despedimos.
Con un par de llamadas logré reservar un sitio en la sala de navegación. Había escrito en un papel un mensaje para Grethel. Era apenas una breve nota y necesité toda la madrugada para hacerlo. Tuve que escuchar sus discos entre tazas de café, tachaduras y pequeñas caminatas desde el escritorio al balcón, para darle sentido y acabar aquel texto. La Fitzgerald, Piazzolla, El Bola, Miles Davis & Charlie Parker, los blues de Eric Clapton. La Holliday y Luis Armstrong al amanecer.
Grethel: albahaca_75@yahoo.com
Salí. Pagué un taxi. Apenas me entretuve con los fragmentos de una ciudad que transcurría tras la ventanilla. Era media mañana y en la sala de navegación sólo había dos computadoras ocupadas. Me recibió una muchacha, no era la misma de siempre. Preguntó mi nombre. Me dio a escoger un ordenador.
La muchacha era alta, pelo caoba, rizo. Una voz dulce. Yo no podía evitar sus ojos. Tal vez fue su sonrisa, la forma de los labios, su mirada, lo cierto era que en su rostro yo encontraba ciertos rasgos de gata.
Abrí mi bolso, saqué el papel con el mensaje. Me volví hacia la muchacha. Sonrió. Era de una rara belleza. Una mujer muy bella.
Mientras abría mi correo leí varias veces el texto. Pero decidí no enviarle el mensaje a Grethel.
Cerré el correo. Me levanté, pensé en llegarme al litoral, la bahía estaba a sólo un par de cuadras.
—¿Terminaste?
—Me sentaré un rato en la bahía. ¿Te gusta el mar?
—Sí, sobre todo el pescado. Me gustaría acompañarte, pero no puedo cerrar hasta las seis.
—¿Qué tal si vamos de pesca? Soy muy bueno cocinando. ¿Vengo por ti?
—¿A quién le tocará fregar?
Le miré a los ojos, no apartó la mirada, sus ojos se clavaban en los míos.
—Podríamos negociarlo.
Le pregunté el nombre.
—Moonlight.
Un raro y bello nombre. Me despedí de la muchacha–gato y salí rumbo al mar.
__________
Los hechos y/o personajes de esta historia son ficticios, cualquier semejanza con la realidad es pura coincidencia.
All facts and characters appearing in this work are fictitious. Any resemblance to real persons, living or dead, is purely coincidental.
Read in English
__________

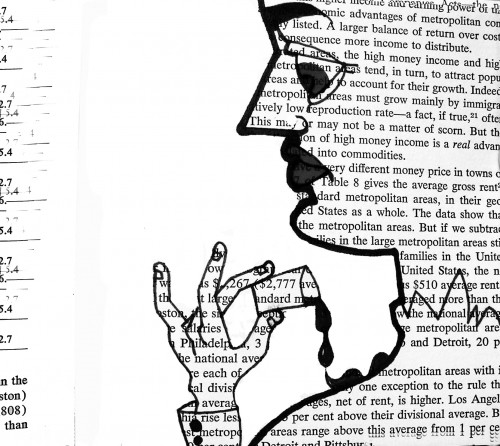





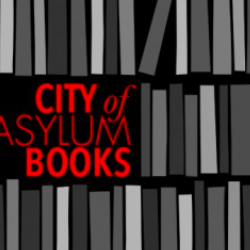
2 Comments on "Un Mensaje Para Grethel por Ahmel Echevarría Peré"
Es tu manera de narrar lo que me atrapa desde el primer momento….(Esa sensibilidad, ese sentido de intimidad que le transportas al lector) Y de pronto estoy ahí, en medio de la historia, indefensa, sin poderme zafar de todos esos matices cálidos. Mulato, hasta el alma me ha calado esta historia.
Se te quiere.
Un fuerte abrazo,
tu D .
Trackbacks for this post