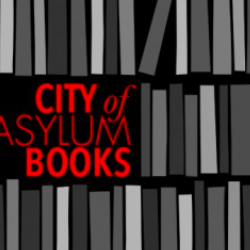Vida en el Pabellón de la Muerte y otros textos de Khet Mar
by Khet Mar / August 27, 2010 / No comments
Translation: Román Antopolsky
Román Antopolsky nació en Buenos Aires. Ha publicado tres libros de poesía: Ádelon (Tsé-Tsé, Argentina), Cythna en Red (Intemperie, Chile), y Amor Islam (Lumme, Brasil). Reconocido por sus traducciones del ruso, alemán e inglés al español, esta vez incursiona en la traducción del birmano. Tras tardes enteras de conversar con Khet Mar –escritora residente de Ciudad de Asilo, Pittsburgh– Antopolsky logra verter palabras, interpretar sonidos y conservar intacta la voz de una escritora que nunca antes había sido traducida al idioma de Neruda.
Khet Mar nació en Birmania en 1969. Es autora de la novela Salvaje Noche Nevada y de varias colecciones de cuentos, ensayos y poemas. Su obra ha sido traducida al inglés, al japonés y ahora al español.
Khet Mar es una escritora en exilio. Lo que significa, dice Antopolsky, “que ella viaja, y en última instancia vive, con un des-lugar portable”. Vida en el pabellón de la muerte nos habla sobre su exilio en su propio país, y Primavera para mí sobre Pittsburgh, sobre el lugar donde toma asilo desde hace dos años. Los tres poemas no nos traen sino el testimonio del asilo.
Vida en el pabellón de la muerte
Donde la tortura mental es el castigo por una infracción menor al reglamento penitenciario
La celda que me habían asignado tenía alrededor de cuatro metros cuadrados y medio, con una hilera de barras de metal formando una pared, iluminada por una bombita de 40 watts. En una de las esquinas había una estera de bambú y allí estaba sentada mi compañera de celda, una mujer joven. Me acerqué y senté en una de las esquinas de la estera para preguntarle luego: “¿quién eres? ¿de cuál centro de interrogatorios vienes? ¿cómo fue tu interrogatorio?” Conversamos, describimos mutuamente nuestras experiencias. Le conté de los golpes y patadas y ella me mostró cómo le habían dañado los dedos con piezas filosas de bambú.
Alrededor de las ocho de la noche, al quedar la prisión en silencio, oí golpes en la pared del fondo de la celda. A los que mi compañera dio otros en respuesta. Éste era aparentemente un método de comunicación entre prisioneros. Podíamos también hablar a través de las barras directamente con otras tres mujeres jóvenes en la celda de enfrente. Hablamos hasta entrada la noche, y a las dos de la mañana por fin nos fuimos a dormir. Aunque lo encontraba difícil, dormir en este entorno y con la luz siempre prendida.
La prisión despertaba temprano y había actividades fuera de la celda. Un plato de avena viscosa era servido a las siete.
Alrededor de las diez oí unos gritos rítmicos de algo que sonaba como “toma” y “echa” acompañados del ruido de agua salpicada. Venía de un patio ubicado más allá de las celdas y para averiguar qué era todo eso abrí una ventana en lo alto de una de las paredes y me asomé a ver. Unas veinte mujeres se salpicaban con agua de un tanque de ladrillos, supervisadas por una vigilante equipada con una porra al grito de “toma” y “echa”. Ante la orden “toma” las mujeres recogían el agua del tanque que luego se salpicaban para asearse a la orden de “echa”.
Mientras veía esta extraña escena oigo una voz fuerte atrás de mí. “¿Quién abrió la ventana?”, preguntó una vigilante.
Había abierto la ventana tras desatar un alambre de metal que aseguraba las dos manijas y luego descorrer el pestillo. “Yo la abrí”, confesé.
“¿Quién te ha dado la orden de que hicieras eso?” la vigilante vociferó.
No era más que una ventana, protesté. ¿Dónde estaba el daño en abrirla? Pero abrir una ventana parecía ser un crimen capital, dado que luego de regañarme nuevamente la vigilante como castigo decidió transferirme al “pabellón de la muerte” de la prisión.
Recogí mi montoncito de ropa, le di la despedida a mi compañera de celda y a las tres reclusas de la celda vecina y seguí a la vigilante a mi nuevo cuarto de ominoso nombre.
El pabellón de la muerte, edificio construido de ladrillos, estaba dividido por un único corredor con cinco celdas pequeñas y dos más grandes a sus costados. Como su escalofriante nombre lo insinúa, alojaba prisioneros sentenciados a muerte. Y ahora yo era una de ellos.
Me fue asignada una de las celdas más grandes, de seis metros por cuatro. La compartían unas diez mujeres que me dieron una ruidosa bienvenida y llenaron de preguntas. A la semana todas salvo dos habían sido llevadas.
La celda donde pasaría varios meses tenía desperdicios apilados en un rincón y una olla con agua para beber en otro. Entre todas compartíamos tres platos y dos esteras, logrando sobrevivir a base de una dieta de arvejas hervidas, espinaca, sopa agria, una pasta de camarones fritos y tamarindos. Cuando se nos permitía salir de la celda y cruzar el patio para tomar una ducha tratábamos de juntar cuantos vegetales y verduras pudiéramos encontrar y así agregar alguna variedad a las comidas, todo usando un cuchillo hecho con una horquilla para poder cortar las escasas sustancias.
A veces las mujeres que recibían paquetes de comida en visitas de miembros familiares compartían sus regalos, curry casero, pasta de pescado y verduras fritas. Me di cuenta, sin embargo, que estos paquetes no resultaban tan grandes ni sabrosos si venían de parte de los maridos de las mujeres en prisión.
Una de las reclusas me dijo: “Cuando los hombre son los que están en prisión sus mujeres tratan a toda costa de visitarlos, a pesar de las muchas dificultades. Pero cuando es el caso de las mujeres, sus maridos sólo lo hacen para ser obedientes. Ofrecen excusas tales como el cuidado de los chicos, las tareas domésticas o los percances diarios. Algunos maridos incluso se van con otra.”
Teníamos cierta libertad en el pabellón de la muerte: libertad de hablar y discutir entre nosotras. Y de rezar. No sabía aún cuánto tiempo más debía cumplir en prisión. ¿Y por qué el pabellón de la muerte? No parecía que fuera un buen augurio.
Había, sin embargo, peores lugares. Había una celda de castigo por completo oscura, sin ventanas y con arena húmeda por piso. Cuatro o cinco días en este liendo, fétido agujero era el castigo por violar el reglamento penitenciario.
Por la noche nos levantábamos los ánimos cantando. Algunas de las reclusas conocían las canciones populares de artistas como Zaw Win Hut o Hay Mar Ne Win y además tenían buenas voces. Yo no canto, así que me dedicaba a relatarles algún libro que había leído.
Luego de cuatro meses, justo al tiempo que me acostumbraba a las rutinas del pabellón, un día me llaman por mi nombre y llevan a un jeep aparcado a la entrada de la prisión. El jeep me llevó a otro edificio de la prisión donde dos oficiales de inteligencia, dos soldados y una vigilante me acompañaron adentro. Estaba lleno de estudiantes, todos aguardando comparecer ante la corte marcial penitenciaria.
No logro recordar los detalles de los cargos en mi contra, sólo la sentencia. Diez años. Al menos ahora la incertidumbre había terminado. Al tiempo que el sol se ponía en un día caluroso de verano era llevada a comenzar mi período en prisión, no en el pabellón de la muerte sino en una sala de custodia especial para reclusas mujeres.
Primavera para mí
Luna y estrellas sobre Pittsburgh en toda su gloria, aún más enaltecidas por flores en Sampsonia Way. ¿Es que nos das la bienvenida a Pittsburgh? Sí, era que Pittsburgh nos recibía con las señales de la primavera que comenzaba.
Aunque aún con ansias, en Pittsburgh, no veo el momento de un respiro al miedo y la persecuciόn. Para sumar gloria a la gloria planté flores en mi jardín. E incapaz de olvidar a aquellos que aún padecen y están en peligro hice una ofrenda de flores y oré.
La noche que estas flores se abrieron en flor (nunca olvidaré el intenso, abrasante rojo de la salvia) tuve un sueño extraño, enteramente en blanco. Ante el brillo de la luz en Pittsburgh nada me impedía sentir el mundo sin filtros, sin censura. Experimenté en Pittsburgh la libertad y este estado se esparciό hasta en mis sueños.
En mi sueño los árboles, los bosques, los autos, los edificios, todos los seres vivos, incluso los cielos y mares, incluso yo misma desaparecieron en el resplandor de una cálida luz blanca. El abandono de sí mismo era fascinante, y nos llevaba aún más lejos.
En el sueño todos flotaban, sin resistirse, hacia un lugar desconocido. Estaba desorientada y molesta, y al mismo tiempo veía todo con curiosidad y esperanza. No quería resistir y sin embargo estaba triste.
Llevada en la deriva oí gemir y llorar sin advertir de quién todo ello venía, y en lenguas que no lograba entender. Me di cuenta de la brillante luz blanca. Tenía que tener alguna fuente, pero era imposible distinguir nada o nadie aquí. Flotaba en una luminosa mismidad. Esforzando mi vista pude sentir gente toda alrededor mío, pero sin poder ver. Todo era uno y lo mismo, las diferencias desaparecidas en la brillante luz blanca.
Aun despiertos, nunca podríamos saber cuándo algo terminará. En mi sueño nunca dejé de flotar. Permanecí fundida, interminablemente, sin jamás alcanzar la fuente.
Lo primero que oí al despertar fue el parloteo de los pájaros. Al abrir la ventana una brisa me recibiό con una tenue fragancia. Bajo el calor del sol, en este santuario de Pittsburgh donde tomo refugio, la vida toma lugar donde las flores se abren en flor.
Entretejida en la lid
Hace tiempo se había desavenido–
aunque el entrelazo solo y
yo en mi espacio.
Al buscar darle claridad y
tomar distancia de un manojo de nudos
en mi mente, en mi corazón,
oyendo, viendo,
percibiendo, imaginando
a cuántas cosas quedé adherida y apresé
enlazándome con lo perplejo.
II
¿Debo proseguir?
¿Volver al espacio primero?
Aunque
Guardo la expectativa algo resuelva mi trama
Siento la delicia de guardar la expectativa
Y pienso en el sentido de tal delicia.
No me avengo a ese sentido, me confundo.
El lazo no se suelta
y no logro regresar.
Sin amanecer ni luz de luna
a mitad de camino no veo ni estrellas.
Me detuve y me volví a ver:
estoy perdiendo el canto que cantaba antes.
Melancolía que asedia
¿De qué modo decirlo?
Quieto y lacerado este cuerpo avatar
aunque aún permanece y se abate.
En un parpadeo
mi alma en viaje vuela todas las millas–
tantos planetas.
Colecciono las esperanzas dispersas.
Las apiño en un ansiar hueco, desfondado.
Sólo al regreso al refugio frágil
Me doy cuenta he traído abundante nada.
Alguno –y no sé cuál,
Cuál, no sé –el deseo–
He de seguir – seré feliz
donde sea que esté; lo que fuere que vea
veré con imaginación hambrienta
un vivir que sea mío,
algo que quiera por demás,
un mandato innegable.
Por la noche . . .
en la habitación doy un suspiro
al caer la nieve,
ella se le acerca secretamente
creando algunos minutos de esplendor.
Cómo proseguir el resto de mi vida ellos
profunda y silenciosamente
habrán de hablar.
Nostalgia tal
¿Entenderías si
dijese cuánta
nostalgia me ata?
Las manecillas en la juventud:
partir ensangrentada:
día y noche:
gemir en el dolor:
luna en su luz siempre lejos:
un sueño blanco:
lágrimas encarnadas:
todo
con tal anhelo no habría
si no anhelase yo tanto.
Mi pena es nostalgia
mi fuerza es nostalgia
mi ser es nostalgia
intempestivamente
atribulada siempre
irremediablemente intolerable
en el pecho pus
mi mente maldita.
De esta nostalgia imperecedera sola
yo me enorgullezco
como la que siente
como la que carga yo
existo en mi vida.